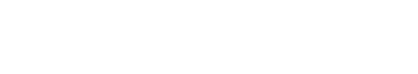Nos gusta empezar bien el año y ¿qué mejor que hacerlo con un regalito? Éstas son las dos primeras páginas de Sueños en tiempos de guerra de Ngũgĩ wa Thiong’o, esperamos que las disfrutéis.
Sueños en tiempos de guerra
Años más tarde, cuando leyera que para T. S. Eliot abril era el mes más cruel, recordaría lo que me ocurrió un día de abril de 1954 en la fría región de Limuru, la extensión de tierra más preciada de una zona que en 1902 otro Eliot —sir Charles Eliot, a la sazón gobernador de la Kenia colonial— había reservado para los colonos europeos y rebautizado como White Highlands o Tierras Altas Blancas. Aquel recuerdo, en toda su inmediatez, me vino a la mente de un modo vívido.
Ese día no había almorzado, y mi estómago no guardaba recuerdo alguno de las gachas que había engullido a toda prisa por la mañana, antes de recorrer a pie los diez kilómetros que me separaban de la Kĩnyogori Intermediate School, la escuela de segundo ciclo de primaria. Ahora debía volver sobre mis pasos para regresar a casa, y traté de no ilusionarme demasiado con la posibilidad de llevarme algo a la boca esa noche. Mi madre se las ingeniaba bastante bien para poner sobre la mesa una comida diaria, pero cuando se tiene hambre es mejor concentrarse en algo, lo que sea, con tal de no pensar en comer. Eso era lo que solía hacer yo a la hora del almuerzo, mientras otros chicos sacaban la comida que habían traído y los que vivían en las inmediaciones se iban a almorzar a casa aprovechando la pausa del mediodía. Yo fingía que tenía algún sitio adonde ir, aunque en realidad me cobijaba a la sombra de cualquier árbol o arbusto, lejos de los demás chicos, y me sentaba a leer un libro, cualquier libro que cayera en mis manos. No es que abundaran, precisamente, pero hasta los apuntes de clase eran bienvenidos como forma de distracción. Ese día me puse a leer una edición abreviada de Oliver Twist, de Dickens. En el libro había un dibujo a pluma de Oliver Twist sosteniendo un cuenco y mirando a otro personaje mucho más alto que él, con la leyenda: «Señor, ¿puedo tomar un poco más,
por favor?». Me sentí identificado con aquella pregunta, aunque en mi caso el interlocutor solía ser mi madre, mi única benefactora, que me dejaba repetir siempre que podía.
Escuchar las historias y anécdotas de otros chicos también era una forma de distracción que me tranquilizaba, sobre todo en el trayecto de vuelta a casa, menos angustioso que el matutino, cuando teníamos que correr descalzos hasta la escuela sin detenernos ni un segundo, con la cara bañada en sudor, para no llegar tarde y evitar así que nos azotaran las palmas de las manos. De vuelta a casa, salvo los chicos de Ndeiya o Ngeca, que se veían obligados a recorrer quince kilómetros o más, nos lo tomábamos con calma. Lo cierto es que incluso nos venía bien matar el tiempo en la carretera antes de esa última comida diaria, que unas veces llegaba y otras no, y de las tareas que nos esperaban en el poblado familiar y alrededores.
A Kenneth, uno de mis compañeros de clase, y a mí se nos daba bastante bien matar el tiempo, sobre todo cuando nos disponíamos a remontar la última colina que nos separaba de la aldea. Al pie de la empinada ladera, nos turnábamos lanzando una «pelota» —por lo general el fruto del algodón de seda— que chutábamos de espaldas y que pasaba volando por encima de nuestras cabezas en dirección a la cima. El siguiente disparo debía hacerse desde el punto en que había aterrizado la pelota, y así sucesivamente. Ganaba quien coronaba primero la loma. No era la forma más fácil ni rápida de llegar a casa, pero tenía la virtud de hacer que nos olvidáramos del mundo.